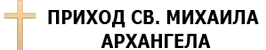La perfección del amor. Homilía del p. José Mª Vegas para el 7º domingo del tiempo ordinario

El evangelio de hoy concluye la enseñanza rabínica de Jesús sobre la ley, que iniciamos la semana pasada. Y es aquí donde vemos hasta qué punto la enseñanza de Jesús en el Sermón de la montaña supera infinitamente las prescripciones de la antigua ley, y en qué medida la lleva a una perfección casi impensable. Si el mandamiento del amor es el corazón de la nueva ley del Evangelio, el amor a los enemigos supone su expresión más radical. Pero, cabe preguntar, ¿es esta novedad tan radical que sea imposible encontrar nada parecido, no sólo ya en el Antiguo Testamento, sino incluso en otras perspectivas religiosas o morales? La primera lectura viene a responder en lo referente al Antiguo Testamento. El texto del Levítico es una explícita llamada al amor y a la renuncia al odio, en la que el mismo Jesús se apoya para expresar el núcleo de la ley y su mandamiento principal (cf. Mt 22, 39), que expresa con claridad hasta qué punto el Nuevo Testamento está implícito en el Antiguo. Pero es que también en otras religiones y sistemas morales existen similares llamadas al amor universal. Sin entrar en grandes detalles, se podrían citar ciertas prescripciones del budismo y de la ética estoica. No debe extrañar que la llamada al amor no sea absolutamente exclusiva del Evangelio, pues cualquiera que tenga la mente abierta y el corazón en su sitio puede entender que el amor es preferible al odio, y que es en el amor y no en el rencor, la venganza y la violencia en donde el hombre encuentra su quicio vital, su perfecta realización y, a fin de cuentas, su salvación. Pero podemos plantearnos otro interrogante. ¿Es el mandato del amor universal, que alcanza hasta a los propios enemigos, algo realista? Sin negar la belleza del ideal, la vida real nos incita con frecuencia a considerar que se trata de un mandato de imposible cumplimiento. La santidad a la que llama el texto del Levítico, la perfección a la que nos llama Jesús, pueden cuadrar bien para Dios (en el que lo ideal y lo real coinciden), pero no para nosotros, imperfectos, débiles y limitados. Tal vez por esto, algunas de las posiciones religiosas y morales que llaman también al amor a todos (como los mencionados budismo y estoicismo) proponen, como camino para lograr esa benevolencia, adoptar una actitud de impasibilidad, que, es verdad, nos protege del sufrimiento por la vía de la indiferencia, pero que, si tal vez se abstiene de hacer mal a nadie, difícilmente podrá amar de verdad y activamente a criatura alguna.
En realidad, la gran novedad que encontramos en la revelación bíblica, ya desde el Antiguo Testamento, es que, por paradójico que parezca, el mandamiento del amor no es una exigencia ética, una norma moral que hemos de “cumplir” con la fuerza de la voluntad, en ocasiones cerrando los puños y apretando los dientes. Se trata más bien de una revelación que Dios hace de su propio ser. El mandamiento del amor nos dice quién es Dios, cómo se nos manifiesta, cómo nos mira y cómo quiere relacionarse con nosotros. Más que una norma que nos exige, es un don que se nos hace. Dios no se nos revela mandando, obligando, imponiendo, sino dándose. Si podemos seguir hablando de mandamiento, es en lo que esa expresión tiene de envío: Dios nos manda el amor, esto es, nos lo envía, nos lo entrega. Y si nosotros estamos abiertos a esa revelación, es claro que la luz de la misma no puede no reflejarse en nosotros. Así han de entenderse las palabras “Seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo”, que Jesús reproduce al decir “sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto”.
Es claro que ser santos con la santidad de Dios, o perfectos con su perfección, está absolutamente por encima de nuestras fuerzas, y que no podemos alcanzarlo por más esfuerzos que hagamos. Por ello, algo así es posible sólo si lo recibimos como don. Así pues, el mandamiento del amor no es ante todo una norma de obligado cumplimiento, sino, más bien, la posibilidad de participar de la vida divina: es la vida misma de Dios actuando en nosotros.
La plena revelación de la vida divina se ha realizado en la persona de Jesucristo. Es Jesús quien refleja y encarna (hace carne) la santidad y la perfección de Dios en nuestro mundo. Es él quien hace cercano, concreto y posible lo que parece imposible a las solas fuerzas humanas. Porque si aceptamos la revelación y el don de Dios y su presencia encarnada en Jesús de Nazaret, si lo dejamos entrar en nuestra vida, es claro que algo ha de cambiar en nosotros. Y no de manera mágica, automática, sin nuestra participación. A partir del don del amor de Dios la dimensión moral tiene también cabida como respuesta positiva al don recibido. Y es que Dios apela a nuestra libertad, y la libertad humana es ante todo responsabilidad, esto es, libertad que responde a una llamada previa.
Si hemos de ser reflejo de la santidad de Dios que nos ha iluminado, esto no puede no expresarse en actitudes nuevas, que la Palabra de Dios hoy desglosa con detalle.
La primera de todas consiste en desterrar el odio de nuestro corazón. No “odiar de corazón a tu hermano” significa que, aunque en ocasiones surgen en nosotros de manera espontánea sentimientos negativos (como cuando nos sentimos injustamente tratados, ofendidos, etc.) no debemos permitir que ese sentimiento negativo de odio se instale en nuestro corazón como una actitud permanente, que dirige nuestros pensamientos y nuestras acciones. Antes bien, ante el mal procedente de nuestro prójimo, la respuesta adecuada (a la santidad de Dios reflejada en nosotros) ha de ser la de corregir al hermano, para que se enmiende. Es una manera concreta de responder al mal con el bien. El texto del Levítico pone aquí el acento en las relaciones con los más próximos, que son los propios familiares y, todo lo más, los miembros del pueblo de Israel.
En el Evangelio Jesús universaliza esta exigencia y la extiende a todos sin excepción. El primer paso de esta universalización consiste en superar la vieja ley del Talión, que expresa una cierta medida de proporcionalidad en las relaciones de justicia, cuando se trata de resarcir por un daño recibido. La ley del Talión supone un cierto progreso, pues pone un límite al deseo de venganza que tiende a multiplicar la ofensa sufrida (como en el caso de la salvaje ley de Lamek, cf. Gn 4, 23-24). Pero la experiencia nos dice que la venganza, incluso si se la trata de contener en los límites de un daño proporcional y equitativo, genera un dinámica diabólica y creciente que no conoce fin, a no ser que se le oponga, por fin, un acto de positivo perdón. Jesús opone a la ley del Talión esas exigencias que nos parecen tan excesivas e imposibles, y se nos antojan como actitudes pasivas de cesión ante el mal y la injusticia, pero que, en realidad, una vez más, reflejan el modo en que Dios ha respondido al mal y al pecado humano. No se trata aquí, por tanto, de prescripciones jurídicas que dejan impune el crimen, sino de la adopción de actitudes activas, que tratan de responder al mal con el bien.
Frente a la medida del Talión, ya el libro del Levítico (y el mismo Jesús, que, como dijimos antes, lo cita en otro lugar) nos propone una medida positiva: amar al prójimo como a sí mismo. Porque el amor también se dirige a uno mismo, ya que tenemos no sólo la inclinación, sino también la obligación de procurar nuestro propio bien, de corregir nuestros defectos, y de cuidar y desarrollar el don que Dios ha depositado en nosotros. Esa medida es la que tenemos que aplicar con nuestros prójimos que, si en el Levítico son ante todo los de nuestra propia carne, Jesús extiende universalmente. De hecho, la segunda parte de la cita que Mateo pone en boca de Jesús: “Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo” no es posible encontrarla en la antigua Ley, sino que expresa la pobreza de la lengua aramea, que usa el verbo aborrecer para indicar los límites del propio amor (aborrecer significa “no preferir”, “no gozar del favor”; cf. Gn 29, 31; Lc 14, 26). Es decir, si en el Antiguo Testamento la universalidad del amor está sólo implícitamente apuntada (sobre todo en los profetas), y se manda amar a los propios, y contener en los límites de la ley del Talión la respuesta a los enemigos, ahora Jesús amplía la categoría de “prójimos” a todos, enemigos incluidos. Y este “imposible” moral se hace posible sólo si miramos a los demás desde el prisma de Dios, Padre de Jesús y Padre de todos, a cuya luz podemos descubrir a los demás de una manera nueva. Y no olvidemos que no sólo los enemigos son hermanos nuestros (hijos del mismo Padre) y potenciales amigos, sino que también nuestros hermanos y amigos se convierten con frecuencia en ocasionales enemigos, por los inevitables conflictos que tenemos precisamente con los más cercanos.
Así pues, es claro que el amor de que se habla aquí no se reduce a un mero sentimiento de simpatía o una especie de “buenismo” que cierra los ojos a los conflictos y las enemistades. ¿Cómo entender este amor que Jesús nos recomienda y nos revela en su propia persona?
Ante todo, el amor es la afirmación del otro en cuanto tal; y esta afirmación incluye toda una serie de matices que empiezan por el respeto. Amar al enemigo significa renunciar a instalarse en el odio, que conlleva la negación del otro y que va desde la ignorancia y la exclusión hasta su destrucción. Sin negar que existe la enemistad por multitud de motivos, mirando al otro desde el prisma de Dios Padre, descubro en él a un hermano y potencial amigo. Por ello, sin renunciar tal vez a la justicia, no dejaré de tenderle la mano si se encuentra en necesidad, de reconciliarme con él si existe la posibilidad, y de orar por él si esta es la única alternativa que me ofrece. Esta recomendación es de extraordinaria utilidad en estos tiempos en que parece crecer la hostilidad hacia el cristianismo y se multiplican en muchos lugares actitudes de persecución (a veces cruenta, a veces incruenta) contra los creyentes. Es la ocasión de responder en genuino sentido cristiano, de poner a prueba la autenticidad de nuestra fe, de purificarla si es que la hemos ido reduciendo a una serie de actitudes culturales y a ciertas convicciones teológicas y morales más o menos aburguesadas, sin la radicalidad propia del Sermón de la montaña.
La capacidad de descubrir en nuestros enemigos a nuestros hermanos, hijos del mismo Padre, habla de esa cualidad del amor que, como decía el filósofo Max Scheler, es como una luz que descubre los valores escondidos en el otro, que una mirada desprovista de amor es incapaz de percibir. El verdadero amor no sólo no es ciego, sino que es, por el contrario, el colmo de la lucidez. La perfección del nuestro Padre celestial a la que nos llama Jesús (y que él mismo porta en sí) es la de un amor que no se limita a las normas de convivencia de un grupo cerrado sobre sí mismo, sino que rompe fronteras y establece lazos incluso allí donde esto parece imposible.
Reflejar en nosotros la perfección del amor de Dios nos convierte, como nos recuerda Pablo, en templos de Dios, en los que habita el Espíritu Santo, el Espíritu del Amor. Más que de un privilegio se trata de un don y de una extraordinaria responsabilidad. ¿Cómo habremos de comportarnos para conservar y transmitir esa presencia en nosotros? A tenor de las mismas palabras de Pablo en la segunda lectura, posiblemente sea pertinente hacer una observación sobre las consecuencias del mandamiento del amor universal dentro del templo de Dios que es la Iglesia, cuerpo de Cristo. Parece un contrasentido que, al tiempo que proclamamos la universalidad del amor (a propios y extraños, amigos y enemigos) nos dediquemos a construir capillas dentro de la Iglesia, que compiten entre sí y se excluyen mutuamente. “Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro” podemos entenderlo hoy como la diversidad de caminos de espiritualidad, carismas, movimientos, tendencias (jesuitas y dominicos, focolares y neocatecumentales, Opus Dei y Cristianos por el Socialismo, conservadores y progresistas…), todos, si somos cristianos, esto es, de Cristo, hemos de trabajar por reconocernos, apreciarnos, amarnos unos a otros: ser generosos y benevolentes unos con otros, reconociendo el don que cada uno ha recibido para bien de todos, sin excluir, si procede, la corrección fraterna (corrigiendo, pero también dejándonos corregir), para, desde esa sabiduría del amor y esa suprema libertad, dar un testimonio concorde y unánime del único Señor y Dios Padre al que pertenecemos.